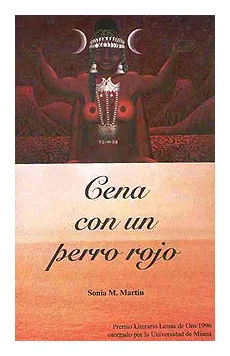On n’habite pas un pays,
on habite une langue.
Emile Cioran.
Cena con un Perro Rojo de Sonia M. Martin (Ediciones Tierra Mía, Ltda. Santiago de Chile, 1998. 150 páginas), no sólo es la obra ganadora del Premio “Letras de Oro”, otorgado por la Universidad de Miami en 1996, sino que también es un agradecido homenaje a Venezuela, país donde vivió la autora por más de una década.
Cena con un perro rojo
es, en el decir de su autora, “una fantasía de cómo asesinar a un
dictador, porque no se puede olvidar (…)”. Fantasía que está presente en
el imaginario colectivo de todo pueblo que ve aniquilados sus derechos
humanos y libertades ciudadanas bajo las botas y las armas de gobiernos
totalitarios, militaristas, autocráticos.
Aunque
Sonia M. Martín dice en los agradecimientos de Cena con un perro rojo:
“Cuando me convierto en un ser delicado de esperanzas y tengo que
escribir estas crónicas”, la obra es más bien una novela: la de la
errancia y el desarraigo.
Novela
narrada en primera persona por Bárbara Balandrón, quien junto a su
marido Simón Altunate, después de casi veinte años de vivir en
Venezuela, tiene que regresar a Chile debido a la muerte en extrañas
circunstancias de su primo Pancho Balandrón, acaudalado terrateniente de
las zonas de Coquimbo y La Serena en el Norte Chico chileno, ya que es su única y universal heredera.
Al
ritmo de las gaitas zulianas, en un apartamento del caraqueño boulevard
de El Cafetal y la víspera de Año Nuevo del último año de la década de
los 80, con un lenguaje directo, coloquial, la narradora comienza a
contar sobre los preparativos del viaje a Chile que emprenderán al día
siguiente su marido y ella.
Durante
el vuelo y hasta su llegada a “El Bucanero”, la propiedad de Francisco
Balandrón en Coquimbo, la narradora comienza a dar cuenta del
significado que tiene para ella este regreso intempestivo a su país de
origen, del cual se sentía tan alejada.
Sus
sentidos y pensamientos se van impregnando de los olores y paisajes de
la bahía de Guayacán en la costa del Pacífico, antiguo refugio de
piratas y bucaneros, que poco tiene en común con el litoral caribeño de
Venezuela.
Desde
el momento de su llegada al “caserón que se hiciera construir Vicente
Blasco Ibáñez en Guayacán”, la narradora mira hacia atrás para rehacerse
en sus recuerdos, pues al nomás entrar al jardín de “El Bucanero” el
recibimiento se lo da “un hermoso regüe, el poste totémico tallado en
madera de canelo usado como protección contra los malos espíritus, y
cuyo perfume mareaba”. Y no podía ser otra cosa sino el monumento
funerario de los araucanos el que la retrotrae hacia otro tiempo en ese
mismo espacio, que aunque creía olvidados han estado siempre presentes
en su memoria.
De
la mano de Bárbara Balandrón el lector va conociendo de la magia, las
leyendas y, desde luego, de las costumbres de la conservadora y cerrada
clase alta de la zona; así como también de sus añoranzas por la forma de
vida del país que acaba de dejar, y al que considera más suyo que éste
de donde es originaria y con el que comienza a reencontrarse, todo lo
cual motiva en ella una profunda crisis interior y la posterior búsqueda
de la armonía existencial.
Sus
palabras van recreando las leyendas nacidas en torno a los tesoros
escondidos por los piratas y filibusteros, así como las de los que
permanecen guardados en los socavones de las minas auríferas de
Andacollo; las de “El Caleuche”, el galeón fantasma que navega en las
noches de luna llena por las costas chilenas; las de Condorito y el
Trauco de Chiloé. También permiten adentrarse en el mundo
mágico-religioso de los mapuches y araucanos, el cual pervive a través
de la tradición oral y la figura del o la Machi, especie de chamán(a), en las zonas rurales de las alturas de Coquimbo.
Asimismo,
la narradora va revelando los detalles y objetos que caracterizan le
très raffiné gôut de la clase alta chilena cuando visita la casa de
Consuelo Zalaquetti, su amiga de la infancia, quien cuenta entre sus
propiedades con una pinacoteca particular donde se pueden apreciar --muy
bien descritas--, las obras de Hilda Crovo, la Gato Frías,
Joaquín Torres García y, desde luego, “El perro rojo” de Enrique Castro
Cid, artistas a quienes Sonia M. Martin rinde tributo en el capítulo
tercero, “Cena con un perro rojo”, título que con acierto es el homónimo
del libro.
Sonia
M. Martin es escritora y periodista chilena. Ha vivido, además de
Chile, en Venezuela, Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos, país
donde actualmente reside. Ha sido miembro fundadora del CELCIT (Centro
Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral) y del ITI
(Instituto Internacional de Teatro), así como conferencista invitada por
la Bolivar’s House de la Universidad
de Stanford, ya que desde hace años viene trabajando en la
investigación sobre literatura, arte y teatro realizados por mujeres
latinoamericanas.
En Cena con un perro rojo,
Bárbara Balandrón --como toda mujer cuarentona-- comienza a cuestionar
el sentido que le ha dado a su vida, a interrogarse sobre cuál será el
que en adelante le dará y cómo prepararse para enfrentar el paso del
tiempo que todo lo marchita: “Ni yo misma me entiendo. Tengo cuarenta y
seis años. Veintiséis al servicio de mi familia (…) Tengo que tener
energías para sacudir mis plumas en esta horrible primavera de mi
otoño”.
El
regreso a Chile le hace sentir el peso que ejercen sobre su identidad
esos dos mundos en que le ha tocado moverse, pero sobre todo el de tener
siempre presente: “No soy el remanente político ni económico del país
en que nací. Soy idealista, y esto es un pecado mayor que ser lo ya
mencionado”.
Creo
que es en esa búsqueda y posterior reconstrucción interna de la
identidad perdida, del dejar de sentir que “no se es ni de aquí ni de
allá” que sufre todo aquel que deja su país de origen por largo tiempo,
radica el mayor valor de Cena con un perro rojo. Obra que, por demás, es
premonitoria de lo que estamos viviendo desde el año 1998 en Venezuela,
país donde el exilio está motivado por el aspecto político, el cual
condiciona a su vez los aspectos económicos y de inseguridad personal,
jurídica y social que obligan a los venezolanos a emigrar masivamente, e
incluso a solicitar asilo político.
Bárbara
Balandrón dice: “Son tantas cosas que se atropellan dentro de mí, que
no sé por dónde empezar a ordenar la madeja o mi vida; o quizá deba
decir mis pensamientos. No sé en qué parte de mi vida me quedé
convertida en una estatua de sal como la mujer de Lot. ¿Será que al
venir del extranjero uno ve al país distinto? Hay aquí un silencio de
vencidos, de pueblo sometido y al mismo tiempo una rebelión sorda que
bulle por todas partes y hace que se sienta en el aire un olor a guerra
civil. Me aterra pensar que un pueblo pacífico y democrático como éste,
por culpa de un desquiciado de opereta termine en una guerra más
sangrienta que las que hemos vivido hasta hoy (…)” ¿Y no son parecidas
las palabras que expresan quienes regresan de visita a Venezuela y
constatan la incertidumbre y polarización políticas engendradas por la
discriminación laboral y el terrorismo de estado característicos del
régimen del teniente coronel Chávez Frías?
En
Cena con un perro rojo Bárbara Balandrón llega a un país que está
saliendo de una larga y sangrienta dictadura, pero donde tampoco se ve
con claridad si en el transcurso de la naciente democracia los
responsables de tantos muertos, desaparecidos, perseguidos, exiliados y
desarraigados serán juzgados y castigados, por eso dice: “Uno nunca sabe
cómo se escribe la historia de los hombres. Este hombre, sus compañeros
y el general pertenecen a nuestro Ejercito (…) Y yo deseo que alguien
los juzgue, no permito el perdón ni el olvido de estos hechos”. Se
pregunta y se responde con dolor: “¿Quién juzgará a esos hombres? ¿La
historia? ¿El pueblo? ¿Tendremos capacidad de una concertación? Lo
lamento –se dijo en el más doloroso sentimiento— no tengo capacidad de
olvido y eso que yo no tengo muertos, desaparecidos y no soy exiliada ni
política ni económica. Pero cómo me hizo daño este proceso por buscar
la libertad espiritual de mis hijos. Dios está de parte de los
dictadores, casi todos mueren en sus camas. Ahora no tengo nada, y ya
nada importa de mí. No conozco mi país y en él casi nadie me conoce a
mí. Mis hijos y yo somos mendigos emigrantes por la tierra; solamente me
queda Pancho, el mar, y “El Bucanero” con los regües que trajo el
abuelo…pero al menos tengo derecho a mi fantasía (…)”. Pues Bárbara
Balandrón sabe que la libertad y la fantasía siempre han ido de la mano a
la hora de enfrentar las infamias del autoritarismo.
Todo
le parece un desacierto en el país que encuentra: “¿Sabes?, cada día
que pasa menos entiendo lo que sucede en este país (…) Me tiene harta
este país y su estrecho criterio. Todo el mundo está demente. No quiero
que mis hijos crezcan castrados políticamente como yo, por una cuerda de
ineptos y corruptos como los que nos gobiernan. O me vas a decir mamá,
que tú confías a estas alturas en las fuerzas castrenses. Si alguna vez
confiaste en los milicos…”
Regresa
a un país que le es totalmente extraño, desconocido; por eso trata de
hallar en la historia la explicación a todo cuanto los chilenos han
vivido política y socialmente: “Y no me amargo más, ya que nos
ensoberbecíamos por tener ciento cincuenta años de democracia… ¿Y ahora
qué…?” Comienza a evaluar los defectos y virtudes de esos años de
democracia perfectible que se perdieron bajo las botas y las armas de un
gobierno militarista y corrupto, que no respetó derechos humanos y,
mucho menos, elecciones ni votos: “Todo está aún por decidirse, no
sabemos en qué terminará esta lucha infernal. Lo que sí te puedo decir
es que estoy harta, y como yo, también está la gente que creyó en este
gobierno de mierda. Yo no sé con mi experiencia cómo confiaron en un
milico, linda. Sería en un momento de enajenación, porque militar es
militar y le gusta el mando y el boato. Se inflan con el poder.”
Siente
que ha perdido toda su identidad porque “el exilio había destruido la
fe en su idiosincrasia” y, en consecuencia, comienza a padecer la
aflicción del desarraigo y la frustración ante la imposibilidad de
superarlo: “No tengo capacidad para vivir en mi país… No pertenezco a
ninguna tierra. Siento que no hay esperanza para nosotros y nuestros
hijos. ¡Ayúdame Simón!, no tengo frases para continuar, reconozco que
soy delicada de esperanzas. Supongo que mis nietos seguirán viviendo en
lo propio, ya no tendrán ese horrible acento que tengo yo. Aquí hablo
con un terrible tonillo venezolano; en Venezuela tengo un espantoso dejo
chileno. ¡Coño de vida! Soy una idealista a la que exiliaron… sin
exiliar; estoy exonerada de mi misma; soy de las víctimas que no
reclaman en los Derechos Humanos, nadie contará mi historia; nadie
enviará cartas por mí, ni juntarán firmas para que entre y salga de esta
tierra. Soy libre de ir y venir por mi país, yo no tengo una L en mi
pasaporte; pero la tengo en mi cerebro (…)”
Comienza
a añorar al país que por tanto tiempo la acogió y al cual ahora, cuando
ya había logrado adaptarse, se ha visto en la necesidad de abandonar:
“Quiero volver a mi país verde, necesito el tránsito enloquecedor de
Caracas, sus gritos, sus desórdenes y poca clase, algún día nos daremos
cuenta que sí tienen clase los tropicales… no entiendo a los chilenos;
estos sureños con aire aristocrático y represivo que se sienten tan
europeos; necesito la guachafita del trópico más genuina y sincera…”
Y
esta nostalgia se acrecienta por el diario esfuerzo que realiza para
adoptar de nuevo las costumbres de su país de origen, pues para hacerlo
tiene muchas veces que mimetizarse para que sus paisanos no la traten
como a alguien diferente, situación ya padecida al comienzo de su
estadía en Venezuela; todo lo cual resiente profundamente su identidad,
sus valores y creencias, ya que tiene que estar en un continuo proceso
de simulación para conseguir la aceptación de los otros: “Para poder
sobrevivir en un país que no es el tuyo, en donde eres aceptado como un
allegado venido a menos, debes aprender a conducirte lo más parecido a
un oriundo para subsistir, y esto destruye, éste es el problema. He
tenido que aprender a camuflarme, tanto mi familia como yo. No se puede
negar que uno aprende a caracterizar a un extraño personaje, pero aún
con el aprendizaje del actor, es sólo una encarnación. En la noche me
despojo de esa piel y me pregunto por la lejanía de esa tierra, por mis
costumbres (…)” Pues durante todos los años que ha estado afuera ha
idealizado al país de donde es oriunda y ha soñado con encontrarlo tal
como lo dejó al salir. Quiere recuperar sus espacios, familia, recuerdos
de infancia, amigos de juventud, pero encuentra que todo eso sólo
existe en sus recuerdos y en el imaginario compartido, ya que la única
realidad posible es la del desarraigo. “Y así me lo he pasado yo todos
estos años. De pronto te encuentras con gente que te hace el transplante
emocional más aliviado; y otros que te lo hacen insoportable. Asimismo,
se comportan también los extranjeros, ya que hay algunos que se quejan
continuamente de lo mal que se sienten lejos de la patria y lo mucho que
echan de menos a su país. Y es triste, pues algunos verdaderamente no
pueden volver, ya que les está prohibida la entrada a su país de origen.
Otros se han decidido como yo a quedarse en Venezuela, pero no son ni
de aquí ni de allá (…)”
Cada
día tiene que afrontar con estoicismo el “¿De dónde eres?” que, según
los sociólogos, constituye la pregunta étnica por excelencia, pues
quienes se la hacen están demarcando claramente las diferencias e
igualdades culturales, sobre todo a una persona que, como ella, ha
logrado balancear o amalgamar, según los casos, lo que de bueno y malo
tienen las culturas de cada uno de los países en que le ha tocado vivir:
“Pero hay palabras, sabores, olores, cadencias, modales y pensamientos
¡que jamás adoptaré!, así como hay cosas de mi propia idiosincrasia que
rechazo, como por ejemplo el decálogo chileno, que casi tengo olvidado
(…)”
El
desarraigo lleva a Bárbara Balandrón a considerarse una desconocida e
incomprendida, y es que para ella ambos países tienen rasgos positivos y
negativos; de ahí que se sienta a un mismo tiempo a gusto y disgusto en
uno y otro porque, finalmente, ella cree que puede pertenecer a ambos o
a ninguno. “No sólo amo la tierra en donde nací, puesto que las tierras
en sí no son las que hacen daño. Son los hombres que nacen en ellas y
más que nadie esos dirigentes mal habidos que de pronto tenemos en el
gobierno. Yo no estoy capacitada para vivir en un régimen totalitario.”
Por eso, para salvarse de la depresión a la que la precipita su
conflicto de pertenencia decide evadirse mediante la fantasía de cometer
el magnicidio y para ello elige como escenario el de un teatro, como
ejecutora a una bailarina de ballet y como armas una granada, un gorro
de cascabeles y la música de Maurice Ravel. Fantasía expiatoria que no
tendrá otro fin que el de ayudarla a recobrar la fe en sí misma y en su
país: “Pero yo quiero matar a mi General. Tengo derecho a mi fantasía.
Tengo derecho a no perdonar. Tengo derecho a no olvidar. Tengo derecho al amor. Tengo derecho a volver…”
“Simón, mi querido Simón, aún tenemos esperanzas…”
Esperanza
que la lleva a aceptar la amalgamación entre identidad y otredad
necesaria en todo proceso cultural, pues, como dice Octavio Paz, “Nunca
la vida es nuestra, es de los otros. Vivir es exponerse”. Y al
exponerse, Sonia M. Martin, o su alter ego Bárbara Balandrón, acepta que
para una escritora, por encima de fronteras y culturas, sólo la lengua
le permite crear, expresar y transformar toda fantasía liberadora en
realidad escritural ajena de desarraigo.
Escritora
jzambranoe@cantv.net
Fuente:. Analítica.com